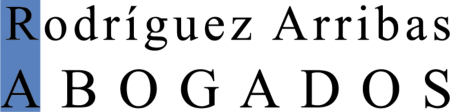Conocí a don Manuel Fraga (el respeto que inspiraba me hizo imposible suprimir el don y el usted) a mediados del siglo pasado cuando vino a vivir a un piso situado debajo del de mis padres, en la casa de la calle de Ferraz, cuando yo estaba estudiando el bachillerato.
Llegó don Manuel recién casado con María del Carmen Estévez, una muchacha alta, espigada, atractiva y simpática que combinaba perfectamente su carácter afable con la discreción y la prudencia.
Solía subir a tomar «apuntes» de las recetas de cocina que le explicaba mi madre, que se encargó, también, de buscarla una persona para el servicio, que era hermana de la de mi casa y ambas naturales de Cebreros, en Ávila, donde mi padre tenía un verdadero vivero de empleos, por los años que había estado de capitán de la Guardia Civil y más tarde jefe de la Comandancia en la capital.
Cuantas veces le recordé «aquellos años de Ferraz», siempre me contestó con cierta nostalgia: «Los mejores de mi vida». Venía Fraga precedido ya de una merecida fama de hombre inteligente, estudioso y de carácter. Lo de estudioso lo conservó toda su vida y lo demostró aquellos años pasando muchas horas en su casa con los libros, estudiando oposiciones que ganaba indefectiblemente con brillantez, al mismo tiempo que nacían sus hijos.
Cuando me llegó el momento de sufrir el «examen de estado» de aquel bachillerato de siete cursos, mi padre me mandó a ver a don Manuel para que me diera alguna orientación; me recibió y amablemente me dijo «no se preocupe porque es muy fácil», lo que lejos de tranquilizarme me puso mas nervioso porque pensé que lo que Fraga consideraba fácil no podía serlo para cualquier persona.
Superé el examen con éxito y cuando cursé mi carrera de Derecho en el viejo caserón de San Bernardo ya era un conocido, admirado y temido profesor, que al cruzarme con él en los pasillos me decía siempre adiós, con gran sorpresa de mis compañeros, «¡pero conoces a Fraga!», interpelación a la que siempre contestaba con un gesto de presunción: «Claro, muy amigo». Cuando muchos años después, visitándole en su despacho de la Xunta, a la tempranísima hora en la que llegaba a trabajar, me atreví a contarle la anécdota, me contestó con la convicción que le caracterizaba: «Y decía bien, por tal amigo le tuve siempre».
Sirvan estos recuerdos de pórtico a lo que ha sido mi personal admiración y afecto por un hombre que hizo cuanto hizo convencido de que lo debía hacer, tanto en el estudio y práctica del Derecho y de la cátedra como en la diplomacia y, sobre todo, en la política sirviendo a España.
Otros pueden comentar la vida de Fraga en todos esos ámbitos pero yo quiero detenerme en su papel como ponente de nuestra Constitución. Allí llevó no sólo su energía indomable, su claridad de ideas y a veces la brusquedad al exponerlas, sino, sobre todo, una moderación y flexibilidad no bien comprendida ni estimada por algunos. No me cabe duda de que, sin desmerecer a ninguno de los demás ponentes, Manuel Fraga incorporó a su redacción una parte importante de la concordia, el olvido de pasados enfrentamiento y la esperanza en un futuro mejor, libre y democrático que supuso la Transición.
Ahora que se ha ido, mi emoción está en mi recuerdo de aquellos años tempranos y se mezcla con una idea última. ¡Quién nos iba a decir a aquel Manuel Fraga de los años 50 y a mí que él iba a participar en la redacción de la Constitución y yo en su interpretación y aplicación en el Tribunal que la guarda!
Artículos relacionados
- Presentación del despacho de abogados
- Proceso de sucesión y distribución de bienes en el caso de herencias intestadas
- El allanamiento de morada como delito en el Código Penal
- ¿Por qué es importante hacer testamento?
- Abogados especializados en la defensa del delito de descubrimiento y revelación de secretos