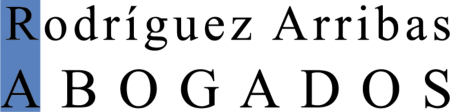Hace ahora un año de los graves acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña y de los que, desgraciadamente, no parecen haber aprendido los secesionistas que los protagonizaron. Cualesquiera que sean las valoraciones que quieran hacerse, resulta difícil evitar reconocer que aquellos días España sufrió, lo que Alfonso Guerra calificó de “un golpe de estado lento”, porque se produjo meticulosamente preparado y anunciado con descaro a lo largo de mucho tiempo. Si se mira desde el lado jurídico, aún está pendiente de calificarse definitivamente, pero pudiera tratarse de una sedición y hasta de una rebelión. Y con una perspectiva sociológica fue, sin duda, el peor ataque que puede sufrir una Nación, a su integridad territorial y su soberanía, y fue, además, la culminación de la división de los españoles en Cataluña, que se había estado fraguando varios años atrás desde la escuela, falseando la historia y hasta la geografía, y desde la propaganda antiespañola, orquestada incluso desde los medios públicos de comunicación; esa división es la antinatural entre españoles que no quieren serlo y los que permanecen fieles a la “patria común e indivisible” que proclama el Art. 2.º de nuestra Constitución y que se ha ido incrementando por la gestión desleal de las instituciones públicas autonómicas y la continuada debilidad del Estado central.
El terrible envite que sufrieron la unidad nacional, la paz social y la convivencia democrática, fue conjurado por el concurso de varias instituciones y la actuación de numerosos españoles; imposible sería enumerar a las primeras y citar a los segundos, pero sin olvidar a nadie, hay dos figuras que merecen ser destacadas: Su Majestad el Rey Felipe VI y el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El primero, continuando la tónica de su reinado, asumió con valor y entereza, con prudencia y firmeza, la misión de levantar el ánimo de los españoles con un mensaje -el del 3 de octubre de 2017- que pasará a los anales de la Historia por derecho propio. Fue una bocanada de aire fresco que devolvió a muchos la fe en los destinos de España y la confianza en que la suprema magistratura del Estado estaba en buenas manos, lo que produjo, una pacífica explosión de banderas nacionales en las calles, en las ventanas y sobre todo, en los corazones, y propició que se rompiera el silencio de la mayoría de ciudadanos que ocupan en España el lugar tranquilo, templado y sereno de una sociedad madura que no renuncia a su historia, y la asume íntegramente, que ve el presente como un esfuerzo de superación y que mira al futuro con la ilusión de una tarea común, eso es la Patria, eso es España.
Al juez Llarena le correspondió el deber de investigar, con todas las garantías procesales y sin prejuicios ni complejos, las conductas de los dirigentes autonómicos catalanes que habían llevado a España a una situación de ruptura y enfrentamiento; para ello, practicó, sin apresuramientos, pero sin la más mínima dilación, cuantas diligencias eran necesarias y dictó las pertinentes resoluciones en el momento oportuno y con suficiente expresividad, que resultaron confirmadas después en la apelación ante el órgano correspondiente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, demostrando con ello que se estaba actuando en el marco de una “justicia que emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”, como establece el artículo 117 CE.
La mejor forma de advertir la transcendencia de la labor del Rey D. Felipe y del juez Llarena está en la inquina, el odio y la rabia con que los separatistas actúan frente a uno y otro. Al Monarca se le insulta en la calle y en los campos de fútbol, se le ofende con pancartas y quemando sus fotografías, se le trata de echar de un territorio que es de todos y en el que él reina con constitucional e impecable legitimidad democrática, habiendo demostrado que cumple con sus funciones de ser “el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”, y que “arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones”, conforme al artículo 56 CE.
Al juez, aparte de ofenderle también y amenazarle hasta a las puertas de su casa y cuando sale a cenar, no solo en su persona, sino también en su familia, se le trata desesperadamente de desprestigiar en su rigurosa actuación jurisdiccional, intimidándole y presionándole, buscando quebrar su independencia, hasta llegar al absurdo de presentarse por los huidos de la Justicia una demanda civil en Bélgica, atentatoria a la soberanía española, intentando convertir en asunto privado lo que no es más que uno de los procesos penales más importantes de la reciente historia de España, solo equiparable al del 23-F, basándose, además, en una tergiversación escandalosa de las palabras del magistrado.
En este chusco asunto, el Consejo General del Poder Judicial, con el apoyo de la abrumadora mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, atendiendo la petición del juez de instrucción, otorgó el amparo a su independencia, requiriendo del Poder Ejecutivo la ayuda debida e inexcusable -que acabó prestando- frente a la pirueta jurídica de presentar en Bélgica una demanda civil de reclamación de cantidad, aunque sea simbólica, contra un juez español, que está en Madrid, alegando supuestas responsabilidades derivadas de actuaciones jurisdiccionales producidas en territorio español; asombrosa ocurrencia que rompe los principios de jurisdicción y competencia territorial y que será estudiada en el futuro en alguna antología del disparate procesal.
Hasta ahora, parece que la sombra histórica del Duque de Alba en Flandes aún asusta, no solo a los niños, sino también a algún juez belga. No obstante, esperemos que no cometan el atrevimiento de abrir un proceso a las instituciones judiciales de España, iniciando un camino tortuoso que puede llevar a poner en serio peligro la estabilidad de Europa.
Artículos relacionados
- Ramón Rodríguez Arribas y Pascual Sala Sánchez, magistrados del Tribunal Constitucional
- ¿Qué hacen los abogados especialistas en recurso de casación para ganar un caso?
- ¿Qué puede hacer por ti un abogado especialista en alcoholemia?
- El despacho Rodríguez Arribas se consolida tras dos años desde su creación
- Las cualidades que debe tener un abogado penalista